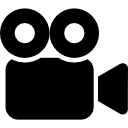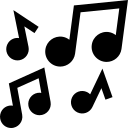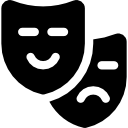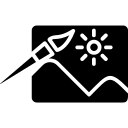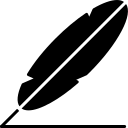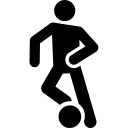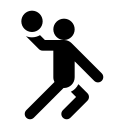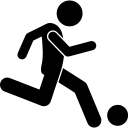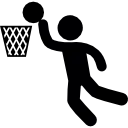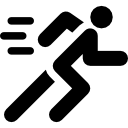Un águila imperial con sus espectaculares alas abiertas apunta sus garras hacia un conejo despavorido que intenta huir. Un hombre primitivo de hace 30.000 años en cuclillas desafía con una tensa mirada a un lobo, el ancestro del perro actual, mientras esgrime una pata cruda de mamífero como recompensa para el can. O la reproducción real de sonidos de más de 30 especies cinegéticas -aves y mamíferos- de Castilla La Mancha y de España, inmersos en cinco ecosistemas típicos de la Península: alta montaña, bosque caducifolio, humedal, estepa cerealista y monte mediterráneo.
Son algunas de las estampas de la exposición “La Caza: un desafío en evolución”, una completa muestra con innumerables recursos que repasa la relación del hombre con las especies animales -como depredador y como presa- a lo largo de 400.000 años de historia.

Fue inaugurada el pasado 18 de diciembre en el Museo provincial de Ciudad Real y se cerrará el próximo 31 de mayo, dentro de los actos conmemorativos del 20 aniversario del Instituto de Investigación en Recursos Cinegéticos (IREC).
Se trata, explica el investigador Rafael Mateo, comisario de la muestra, de una gran oportunidad para que todos los públicos –ya han pasado unas 9.000 personas-, especialmente los niños, puedan descubrir la actividad cinegética como un reto para la propia evolución humana y también para equilibrar la fauna en ciertos hábitats.
No en vano, el montaje está concebido como un relato interactivo e ‘historiografíado’ que hace comprensible el protagonismo de la caza en la historia y la cultura.
En el video promocional invitan a “sumergirse en el papel que la ciencia aporta para la sostenibilidad de la caza y su integración en la conservación de la biodiversidad”, además de “vivir una experiencia única” de la mano del IREC.
“Conoce la verdad de la caza, su evolución y sus desafíos”, reza el lema de presentación de la exposición.

Inicio
El recorrido se inicia en el Paleolítico, época con evidencias de prácticas de depredación (caza, pesca y recolección), y sigue por distintas culturas y eras de manera pormenorizada a través de reproducciones de hábitats y sonidos de la fauna, animales disecados, paneles, libros, objetos y piezas arqueológicas (de yacimientos como los ciudarrealeños La Encantada, Sisapo, Castillejo de Bonete, Calatrava la Vieja, Alarcos o Las Motillas).
En conjunto, cierran un repaso temporal de la caza como práctica de supervivencia humana en los ancestros y, posteriormente, como modo de ocio.
Fue en el Neolítico cuando cambió el paradigma, coincidiendo con el paso del hombre nómada a sedentario y el inicio del cultivo de alimentos. La caza supuso el complemento para la despensa y una nueva forma de gestionar poblaciones en espacios naturales.

Desarrollo tecnológico
Como aliadas a este desafío, la muestra reúne las diferentes armas ideadas por los humanos y su sorprendente desarrollo tecnológico como putna de lanza de su intelectualidad a lo largo de distintas etapas históricas como la Edad del Bronce, el Neolítico, la cultura ibérica, la época romana, la Edad Media, la Edad Moderna y la Edad Contemporánea.
Así, las armas artesanas de las épocas primitivas derivaron en herramientas sofisticadas, con grandes beneficios e “hitos” como la caza a distancia, o el desarrollo de trampas para cazar pequeños animales. De la misma manera, la ‘profesionalización’ del hombre como ganadero y agricultor “aseguró una cierta estabilidad y de eliminación de incertidumbres”.
Domesticación del perro
La domesticación del perro, tal y como se expone en la exposición, fue otro de los hitos de la humanidad en su “adaptación al medio”, junto al descubrimiento del fuego, que permitió cocinar la carne y ahumarla para su conservación.
La sumisión al homínido del lobo forjó una relación de mutualismo entre especies, apunta Mateo, una de las varias tipologías de vínculos que hay, como la de parasitismo, “en el caso de especies que se alimentan de otras y le va quitando recursos”, o la del comensalismo, que es el caso “de los roedores al alimentarse de las sobras de otros depredadores”.
“El lobo tiene capacidad de rastrear para acorralar presas y correr rápido, y el hombre facultades intelectuales para diseñar estrategias de caza”. Es la misma relación del tejón y el coyote a la hora de apresar a ardillas terrestres en Estados Unidos. La secuencia es tan fiera como natural: el tejón obliga a las ardillas a salir de las madrigueras y se las come el coyote, mientras que, sin escapatoria, si no salen son plato del tasugo.

Manifestaciones conservacionistas
Tampoco faltan las distintas manifestaciones conservacionistas, ecologistas y de protección del bienestar animal surgidas en el siglo XX, que abren distintas vías de entendimiento de la vida, en relación con la alimentación y de respeto a otras especies.
Se trata del momento en que “empieza a aparecer el interés por la conservación de la naturaleza”, con la creación de los parques nacionales.
El primero en abrir fue el de Yellowstone en 1871 en EEUU, con la idea de proteger espacios poco alterados por el hombre, mientras que en España la primera figura se enervó en 1918, coincidiendo con el reinado de Alfonso XIII, para preservar el entorno de la Montaña de Covadonga, hoy actual Parque Nacional de Picos de Europa.
Ecologismo y bienestar animal
Más allá de esta “idea primaria” del conservacionismo, centrada en parte en la regulación de las especies invasoras, aparecen a mediados del siglo pasado nuevas tendencias como el ecologismo y el ambientalismo, “con una visión más amplia para proteger el planeta y también a nosotros mismos”.
Son corrientes con un referente científico, recuerda Mateo, como es la escritora y bióloga marina Rachel Carson, quien, con su libro ‘La primavera silenciosa’ (1962) y otros escritos promovió el ecologismo al advertir de los peligros de los plaguicidas como contaminantes ambientales.
Peter Singer, por su parte, popularizó la conciencia hacia el bienestar y protección de los animales con ‘Liberación animal’ (1975), origen de otras corrientes como el veganismo o antiespecismo. El filósofo australiano aboga por luchar por los derechos de los animales para abolir la crueldad que el ser humano, al considerarse “superior a todas las demás”, les inflige en las granjas industriales y otras experimentaciones.

Investigación
La investigación centra otro importante capítulo de la exposición, a través de las aportaciones científicas documentadas desde hace décadas, y “muy necesarias para la gestión sostenible de las especies cinegéticas”, apunta Mateo.
“La caza bien regulada, señala el también director del IREC, ayuda a conservar la biodiversidad, implica menos furtivismo y contribuye a conservar los territorios y ecosistemas”.
La actividad equilibra la fauna silvestre de los ecosistemas es inversamente proporcional a otros modos “irracionales” de abatimiento, como una moda ya erradicada para cazar perdices desde una avioneta, acorralando o incluso disparando a sus bandadas.
La labor científica pone las cosas en su sitio pues analiza desde las enfermedades sobrevenidas por la transformación del hábitat, a cualquier otro factor que pueda afectar a las poblaciones silvestres (aparición de nuevos depredadores y competidores), entre otros contingentes ecológicos.
“Hay que investigar todos los parámetros para saber cómo actuar en la gestión adaptativa de la caza”, y poder así “acordar con los cazadores los cupos a abatir y, posteriormente, valorar el impacto de la actividad cinegética”.
Precisamente, la exposición reúne algunas de las aportaciones del IREC de los últimos 20 años, entre las que Mateo destaca las indagaciones científicas sobre la hibridación de la perdiz roja con la perdiz chukar doméstica, o las del grupo de Ciencia Animal de Albacete, a la hora de analizar la composición mineral y el comportamiento mecánico del hueso de las cuernas de ciervos.
También han investigado el declive de la tórtola común, y han lanzado medidas para su recuperación, como la catalogación como especie protegida, la reducción de capturas en al menos un 50%, la regulación del uso de comederos y siembras como suplemento alimenticio, y la monitorización a través de censos.
Otras investigaciones se han centrado en los efectos de la contaminación por ingestión de plomo de municiones en aves o la intoxicación de las aves tras consumir semillas previamente tratadas con plaguicidas.

Visiones antropológica, histórica y arqueológica
El director del Museo provincial, José Ignacio de la Torre, valora la importancia de la muestra, que repasa los orígenes de la especie humana en relación a las actividades cinegéticas, desde los puntos de vista antropológico, histórico y arqueológico.
Resalta los niveles de industrialización, entendidos en los tiempos ancestrales como la elaboración y mejora de herramientas para despellejar pieles y abatir piezas: puntas de lanza, arcos, lanzas, cuchillos, ballestas, o brazales, hasta las armas de fuego, “que conllevan la superioridad técnica del cazador contra la presa”.
La exposición se hace eco de arcabuces del siglo XVII a mosquetes del XVIII, a los rifles y escopetas más actuales.
En el arte
De manera transversal, la exposición se refuerza con otros testimonios sobre la actividad cinegética en el arte, con pinturas –en cuevas y cerámica (con muestras de Talavera), o grafismos sobre piedra, hueso y madera, además de un valioso legado científico, conformado con los primeros manuscritos sobre la práctica de época medieval, hasta la amplia producción investigadora de grandes nombres como Rachel Carson y de centros como el propio IREC, que es referente.
Las piezas históricas, informa De la Torre, llegaron desde distintas fuentes y entidades, como los yacimientos El Sotillo (paleolítico), Castillejo de Bonete, La Encantada (Edad del Bronce), Sisapo (época romana), Calatrava la Vieja o Alarcos (Edad Media y cultura ibérica), del CSIC, o de colecciones etnográficas y particulares de armas.
“La revolución neolítica trae muchas novedades, señala el director del museo, como la agricultura y la revolución de los productos secundarios -leche y queso-“, sin abandonar la caza de los mamíferos y las aves.
Igualmente, el peso de los restos faunísticos cinegéticos en la época romana también se evidencian en la muestra en forma de taberna, donde servían el garum, una salsa de pescado tan popular entonces como ahora el ketchup. Según los vestigios de La Bienvenida, el 20% de la fauna en la dieta urbana de la época era de origen cinegético, un porcentaje “con seguridad mucho mayor” en sociedades rurales.
También han plasmado el desarrollo cinegético a través del arte levantino en cuevas, de las que hay constancia en Albacete y Cuenca, con cazadores con arcos y flechas cazando jabalíes, cabras montés, bóvidos y ciervos.
Los complementos elaborados con dientes de ciervo o conchas, en forma de cuentas, tanto para joyas como para adornar vestimentas, también se exhiben en la muestra, como una flauta hecha partir de un ala de buitre.

Impactante es el rostro de un cazador, reconstruido por forenses de la Escuela de Medicina Legal de Madrid, en base a unos restos faciales hallados en una tumba del yacimiento de Castillejo de Bonete. “Han sacado el molde de un estudio de ADN de los huesos para así dar con la pigmentación de la piel, el color de ojos, del pelo…”.
Los análisis han puesto de manifiesto el hiperdesarrollo de los huesos el brazo derecho, interpretados como fruto de “un movimiento continuo y repetitivo” en el acto de cazar.
Respecto a documentos anotados, hay evidencias antiguas de hace 6.000 años antes de Cristo, cuando los cetreros persas ya volaban halcones, así como hay textos de 1.000 años atrás que también describen ceremoniales. Otras guías enseñan cómo se organizaban las jornadas cinegéticas y sus modalidades, como las monterías, al igual que hay pautas para el cuidado de los perros o para el despedazamiento de las piezas abatidas.
También hay monedas y símbolos heráldicos que informan del protagonismo de la actividad cinegética en las sociedades.
De la misma manera, los niños pueden jugar y conocer con un simulador el sonido de perdices, codornices, ciervos, jabalíes, tórtolas, palomas torcaces, porrón europeo, zarzal zorzal, zorro, corzos, o ánades silbones.
La depredación, un hecho natural
“El hecho de la depredación, explica Rafael Mateo, es un hecho natural que ha acompañado al hombre en su proceso evolutivo”, en base a las redes tróficas en las que se interconectan los seres vivos.
Ha marcado su desarrollo y le ha permitido una adaptación genética “para ser mejores depredadores o conseguir defenderse mejor”.
Como especie, los homínidos tienen un doble papel, por un lado cazan a animales y, a su vez, han sido y puntualmente siguen siendo botín de grandes mamíferos (tigres, leones,…)-.