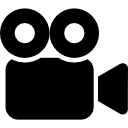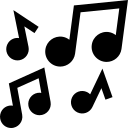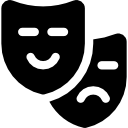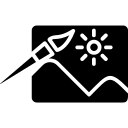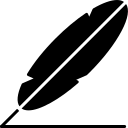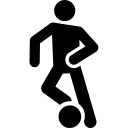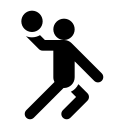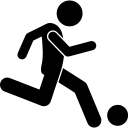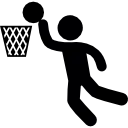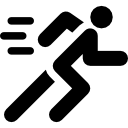A Marina García Muñoz (21 años, Daimiel) y Blanca Martínez Flores (21 años, Alcázar de San Juan), que el viernes se graduaron como profesoras de enseñanza primaria en la Facultad de Educación de Ciudad Real, se les ilumina la cara cuando rememoran la experiencia académica y vital que las ha marcado en la etapa final de sus estudios: los campamentos de refugiados saharauis en el desierto de Argelia.

Profesoras de vocación, sienten que han formado parte de algo “más grande” de lo que esperaban. “La educación es buena, pero no tienen recursos, una pizarra y cuatro tizas. Regalarle a un alumno de primaria un simple lápiz de color es cómo si le entregases una Tablet a un chaval de aquí, el material que tienen alumnos y profesores es poquísimo”, explican.

Vivir sin nada, ni expectativas de mejora
Cuesta imaginarse cómo es la vida en un enorme campo de refugiados provisional en pleno desierto, sin electricidad (o poquísima) agua (racionada), sin oportunidades laborales ni expectativas y a expensas de la ayuda internacional. Pues en estas condiciones resisten los ahora 200.000 refugiados de los campamentos del entorno de la ciudad de Tinduf, acogidos por Argelia tras el reparto de la antigua colonia española del Sáhara Occidental en 1975 por Mauritania y Marruecos.
Sin visos de que la comunidad internacional avance en solucionar el conflicto que enfrenta a Marruecos y al Frente Polisario desde hace décadas, la normalización de la vida en los campamentos les ha parecido sorprendente.
“Es una experiencia que te enriquece en todos los aspectos, es gente que no tiene nada ni luz, ni agua, solo viven de la ayuda internacional que cada vez es más escasa y de trabajos de un día o dos en la construcción, tiendecillas”, comenta Marina.

Blanca, que se lanzó a las prácticas en el Sáhara sin saber muy bien lo que iba a encontrar, admite que se esperaba una situación peor, “puede que por nuestra llegada y todo lo que implica de organización, de novedad, el mes que pasamos allí ha sido como un tiempo de fiesta para ellos y nosotros”.
Estas universitarias de una expedición de 104 personas, la mayoría alumnos y profesores de la Facultad de Educación de Ciudad Real, han compartido el día a día con familias saharauis.
“Las familias están un poco desestructuradas, en la nuestra eran ocho hermanos y estaban allí seis, los otros se habían marchado fuera a buscar trabajo y una de las hermanas a estudiar. No les queda más remedio que irse lejos, y no es fácil, lo más cerca es Argelia. Otra opción es España para buscar empleo y poder enviar dinero. Ahora es bastante difícil conseguir el visado, un ‘hermano’ de los que nos acogieron lo ha intentado tres veces sin éxito. Necesitan una invitación, visado y pagar”.

Las jóvenes estuvieron entre el 9 de febrero y el 3 de marzo en la wilaya de El Aaiún dando clases de castellano en una de las nueve madrazas (escuelas) a escolares de primaria, su especialidad. “Su nivel de español es muy básico y se nota las diferencias entre los que han venido a España con Vacaciones en Paz y los que no”.
Los chavales están escolarizados hasta quinto y luego siguen estudiando hasta octavo (a lo que nosotros llamamos secundaria), y los pocos que se pueden permitir una educación universitaria se marchan a Cuba (con buenas relaciones con el Frente Polisario) o Argelia.

La televisión, un lujo que se comparte
Marina y Blanca, como el resto estudiantes, se tuvieron que adaptar a la vida en los campamentos, sin tecnología (cuando hace mucho aire se va internet, aunque tengas móvil), con alimentos básicos y agua racionada. La televisión es un lujo que se comparte con otros vecinos como en España en los años sesenta, y la vivienda para dormir con otras tres estudiantes, una construcción de adobe al lado de la jaima (tienda de campaña) de la familia.
“Allí piensas en ti o en ayudar. No te hace falta el móvil para nada, aprendes a valorar lo básico de la vida y las carencias que tiene la infancia. Si le explicas a algún niño de aquí que se festejan los lápices de colores, una tiza y una goma no lo entenderían”.

La puesta de Sol, el acontecimiento del día
La jornada en los campamentos empieza al amanecer, sobre las siete y media de la mañana, y finaliza a las siete de la tarde, con el ocaso, “¡los mejores que hemos visto en nuestras vida”, recalcan. “El principal acontecimiento del día el tiempo que estuvimos allí era juntarnos para ver la puesta de Sol, se va rapidísimo, no te das ni cuenta”.

A las 8.30 una flota de camiones recogía a ‘los prácticos’ de la UCLM para llevarlos a las madrazas en las que daban clase hasta las dos. “Nos llamó mucho la atención que los niños, incluso los pequeñitos, van caminando solos a clase con sus mochilas de Unicef durante kilómetros y vuelven igual”.
El nivel del profesorado, la mayoría mujeres, es bueno pero muy limitado por el material. “La mayoría de las clases son frías y los niños llevan ropa poco apropiada. Algunos incluso van descalzos porque no tienen recursos, en los colegios les reparten galletas de ayuda humanitaria que es lo que muchos de ellos comerán en todo el día”.

Que se eduquen en esas condiciones y aprendan español es toda una heroicidad. También vivir así. Marina y Blanca han compartido la comida a diario con la familia que les habían asignado, muy básica: arroz, lentejas, judías, a veces tortilla y carne de pollo y de camello en ocasiones. Cada familia acogedora recibe dinero para financiar la estancia de estos huéspedes, sino no podrían asistir a tanta gente.

Las frutas y verduras son toda una rareza, pero existen. “Fuimos un día a ver unos campos de cultivo en los que mediante riego por goteo han conseguido cultivar zanahorias en el desierto, ¡ayudamos a recoger la cosecha!”
Las tardes las dedicaban a talleres y charlas formativas de ONG’s como la Media Luna Roja. A las siete ya no podían salir solas de su alojamiento sin la compañía de un coordinador, y a las ocho ni salir. “Nos dedicábamos a hablar y a tomar té o kandra (té con leche). El teléfono móvil no lo podíamos cargar porque no hay electricidad y sin tele ni radio la única actividad social es el contacto humano hasta la hora de retirarse a descansar”.
Blanca y Marina, dos veinteañeras de hoy, nativas digitales, se sorprenden de lo poco que han echado de menos el aparatito. “Nos adaptamos enseguida, a lo que cuesta más hacerse es a esa vida tan dura acostumbradas a nuestras comodidades”.

El agua, un lujo que se raciona
El agua es un lujo que se raciona, tanto para la comida como el aseo personal o el retrete (un agujero en el suelo). Cada familia dispone de unos bidones que se recargan cada cierto tiempo. “Cuando queríamos hacer un extra como lavarnos el pelo o asearnos la comprábamos embotellada en alguna tiendecilla”.
Acceder a medicamentos o sanidad en los campamentos es cada vez más difícil. Los que llegan pasan tantos trámites que algunos caducan, y con el conflicto sirio reciben menos.

Desigualdades hombre-mujer
Las desigualdades hombre-mujer y la presencia de la religión en la vida diaria también les ha impactado. “Las clases son mixtas pero cuesta que niños y niñas se den la mano aunque solo sea para hacer un corro. Tenías que enfadarte con ellos, explicarles que no pasa nada por darse la mano, pero hay una barrera que impone la familia y la educación”.
En los campamentos la mujer no conduce. Si quiere salir le tiene que pedir permiso al marido o disponer del dinero, los hijos solo tienen el nombre y el apellido del padre, tienen muchos hijos “y de la madre no llevan nada”.
Pese a todo, a Marina le encantaría volver el curso que viene como coordinadora para poder ver a ‘su familia’ saharaui y seguir ayudando, “hay mucho que hacer allí”.
Las dos futuras profesoras han completado su formación en este último curso con prácticas en Ciudad Real que no han tenido nada ver con estas, aunque tampoco han elegido destinos convencionales. La primera las ha hecho en una comunidad de aprendizaje de Ciudad Real en el que el cien por cien del alumnado es gitano, “ha sido una experiencia muy gratificante, el objetivo es que aprendan a leer y escribir con solvencia”. Marina ha optado por un centro de educación especial “sobre todo para cursar las menciones que he estudiado de pedagogía terapéutica y audición y lenguaje. La verdad es que lo que he estudiado no se asemeja en nada al trabajo diario, encontré una realidad diferente a la que esperaba, pero gratificante”.

El programa UCLM-Diputación
La experiencia las 104 personas, la mayoría estudiantes de educación infantil y primaria, que han viajado a los campamentos argelinos de refugiados saharauis en este curso ha sido posible por el programa especial que tiene la Universidad de Castilla-La Mancha desde el curso 2002-2003 en convenio con la Diputación de Ciudad Real que se encarga de la financiación. “Este año han venido todos los estudiantes que han querido porque ha habido más financiación de la Diputación”, recalca Javier Cejudo, vicedecano de la Facultad de Educación y responsable de las prácticas en los campamentos saharauis.

“El proyecto es muy importante para la formación de nuestros alumnos, no solo a nivel personal, sino por enfrentarlos al desarrollo de una actividad lectiva en un contexto social y cultural muy diferente”.
Las dos novedades de este año han sido la incursión en las guarderías de los campamentos, con el objetivo de ampliar la presencia de las prácticas en ellas en las próximas ediciones y que por primera vez han participado alumnos de la Facultad de Periodismo de Cuenca que han acompañado a los futuros maestros para documentar el viaje de sus vidas.