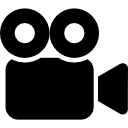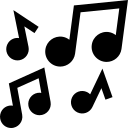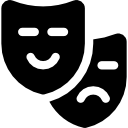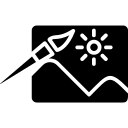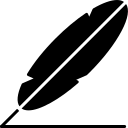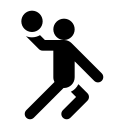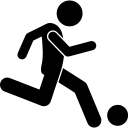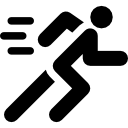También la constatación de que el fatalismo, la tristeza, la melancolía pueden ser aspectos de lo más cautivadores en el arte según el tratamiento formal otorgado. Hay una frase que dice el protagonista que bien pudiera sintetizar perfectamente esto que acabo de expresar: ”Me resultó curioso que fueras tan joven, tan dulce y… tan triste. En fin, no parece que esperes demasiado de la vida”.
Pero siempre que evoco “Waterloo bridge” me viene a la memoria un momento especial, que tal vez sea su santo y seña, aunque puedo asegurar que tiene montones de ellos de tal calibre, verdaderamente sublimes. Me refiero al premonitorio que acontece en el Candlelight Club, un local nocturno londinense en el que suena el Vals del Adiós, esa preciosa y emotiva canción de origen escocés titulada “Auld Lang syne” que suele sonar para celebrar el Año Nuevo anglosajón.
Aquí está interpretada mientras se van apagando las velas y se proyectan en la pared las sombras de los músicos. Una secuencia que, por expreso deseo de su director, se filmó eliminando los diálogos y dejando que las imágenes hablaran por sí solas. Un momento emblemático en el que una pareja vive su culminación, es plenamente feliz y apura sus sentimientos ante un futuro inminentemente incierto… aunque éste siempre lo sea, incluso en las situaciones más plácidas, pues nunca sabemos lo que va a pasar en la mínima fracción de segundo siguiente de nuestras existencias.

Esa dupla es la formada por el pudiente oficial Roy Cronin y la bailarina Myra. O lo que es lo mismo por el galán Robert Taylor, en un papel pensado inicialmente para el marido en la vida real de su partenaire, Laurence Olivier, y la bellísima Vivien Leigh recién salida de la mítica “Lo que el viento se llevó”, de nuevo fascinante, resplandeciente.
Ambos viven eso que ha dado origen a todo un subgénero de amplia y fecunda tradición, un romance más poderoso que la vida misma en tiempos de guerra, situación que lo acelera todo mucho más. Recuérdese, por poner otro ejemplo ilustre, el de la sensacional “Tiempo de amar, tiempo de morir” de Douglas Sirk.
Junto a Taylor y Leigh, constituye un verdadero placer disfrutar del talento y la presencia de un puñado de característicos de oro que ofrecen todo un recital de instantes memorables. Desde el bigotudo Charles Aubrey Smith hasta la severa María Ouspenskaya como la directora del ballet, deteniéndome especialmente en dos actrices portentosas. Lucille Watson como la madre, Lady Margaret, y Virginia Field como Kitty, esa incondicional amiga.
Interpretaciones y dirección aparte, su maestría y triunfo reside en lo bien construida que está su historia, inspirada en la fuente de una obra teatral de éxito de Robert E. Sherwood (“El bosque petrificado”), que ya había sido llevada al cine nueve años antes, en 1931, por un director, James Whale, alejado de estos parámetros y todo un consumado especialista en el cine fantástico/terrorífico, el de “El doctor Frankenstein” o esa otra pieza maestra titulada “La novia de Frankenstein”, casi obligada secuela de la primera.
Las brumas del pasado, el dichoso destino, esos encuentros y desencuentros casuales, los sueños truncados, los estragos bélicos, esa permanente niebla que envuelve a personajes y sentimientos son algunas de las características y distintivos que forman parte del armazón dramático de esta nueva salida a escena. Sirva como ejemplo del reflejo de una atmósfera y estado de ánimo en la retaguardia de un conflicto bélico.
El estupendo todoterreno de la Metro Goldwyn Mayer, Mervyn LeRoy (“Mujercitas”, “Quo vadis”, “Senda prohibida”, “Niebla en el pasado”, “Madame Curie”, “Mala semilla”, “Soy un fugitivo”, “Hampa dorada” o “Treinta segundos sobre Tokio” entre otras muchas maravillas), sería esta vez el encargado de trasladar inmejorablemente esto a celuloide, imprimiéndole un lirismo desbordante en todo momento. Como ese plano en el que Leigh observa desde la ventana al oficial mientras se está calando por la lluvia. O esos otros admirables momentos sobre cómo con tan solo un par de escenas y una delicadeza absoluta es capaz de explicarnos la trágica conversión de Myra.
Hay más, muchos más instantes francamente inolvidables. No cabe calificar de otra manera el primer encuentro de ambos, el de la madre de Roy y Myra, la comentada primera cita en el restaurante y la despedida en la estación del tren (¡qué juego da siempre este medio de transporte para este tipo de historias!).
Otro elemento fundamental para su irreprochable acabado es la portentosa fotografía de Joseph Ruttenberg, justamente nominada al Oscar y sorprendentemente el único apartado para el que optó.
En España la censura se dedicó a acometer desaguisados mil en varios de sus pasajes. Afortunadamente ello ha sido reparado con el tiempo. Por eso como suelo proclamar y en esta ocasión con mayor motivo que nunca, lo mejor es escucharla en versión original subtitulada.
Obra maestra como la catedral de Santiago o la de Burgos. Sin la menor de las dudas.