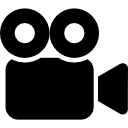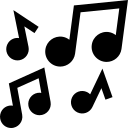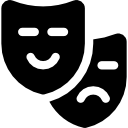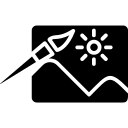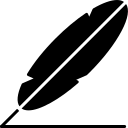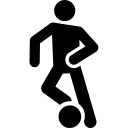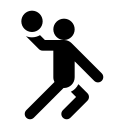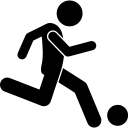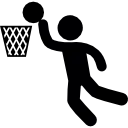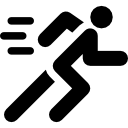El cono de cenizas que rompe el horizonte con un cráter por donde sale el magma constituye la imagen icónica de lo que la sociedad entiende por un volcán, sin embargo en el Campo de Calatrava gran parte de las erupciones que existieron en el pasado geológico crearon un paisaje muy diferente: depresiones y lagunas. De los 350 edificios volcánicos localizados en un radio de 5.000 metros cuadrados que existen en la provincia de Ciudad Real, a punto de ser declarados geoparque por la Unesco, la mitad fueron resultado de erupciones hidromagmáticas. Unos sesenta han dado lugar a lagunas volcánicas.
La profesora de Geografía de la Universidad de Castilla-La Mancha y miembro del Grupo de Investigación de ‘Geomorfología, territorio y paisaje en regiones volcánicas’ (Geovol), Estela Escobar, destaca que “es el aspecto más singular, más espectacular y científicamente relevante de la región volcánica del Campo de Calatrava, que integra el conjunto de lagunas volcánicas más grande e importante de toda Europa”. Con tal número y tal riqueza de biodiversidad no existen en otro sitio del continente, solo se pueden comparar con los lagos del Lacio en Italia. Por eso ha sido una de las características que más ha empujado el proyecto de Geoparque ‘Volcanes de Calatrava. Ciudad Real’.
Maares de sierra, piedemonte y de cuenca sedimentaria

Maar es el nombre científico, de procedencia alemana, que se utiliza para definir este tipo de lagos “más o menos profundos, redondos y delimitados” fruto de la actividad hidromagmática. En la laguna de Almodóvar del Campo, una lámina de agua cubre el cráter del volcán, resultado de la “gran explosión” que se produjo cuando en su ascenso a la superficie el magma interaccionó con un acuífero. Como curiosidad, al lado hay un edificio fruto de una erupción magmática de tipo estromboliano anterior, con un terreno más oscuro, parecido al que existe en el volcán de Cerro Gordo, y que una empresa está explotando para obtener material de construcción -cementos, puzolanas-.
La de Almodóvar, que tiene una buena vista desde el molino de viento que queda en uno de los flancos de la carretera a Puertollano, es una laguna de piedemonte, que surgió a caballo entre las montañas y el valle. Estela Escobar explica que en el Campo de Calatrava también existen de sierra, como la de La Posadilla en Valverde, “donde la explosión rompió el sustrato paleozoico, las cuarcitas”. “Son las más espectaculares paisajísticamente”, porque la hondonada es mucho mayor. Luego están los maares de cuenca sedimentaria, totalmente llanos, como La Inesperada de Pozuelo de Calatrava. La profesora insiste en que todas estas lagunas son fruto de “las explosiones volcánicas más violentas, ya no solo del Campo de Calatrava, sino que existen en el mundo: las hidromagmáticas”.
Un volcanismo que se superpone en la historia

¿Cuándo se crearon? La profesora reconoce que las dataciones son difíciles en el Campo de Calatrava, ya que hay evidencias de volcanismo desde hace 7,5 millones de años, con el Morrón de Villamayor, que es el volcán más antiguo de la provincia de Ciudad Real, hasta los 5.000 años, que es la datación que dieron los moldes vegetales del Columba en Granátula. Esta fecha, hallada por Geovol, fue toda una sorpresa, ya que significó que “el volcanismo de Ciudad Real es muy reciente y está activo”. A lo largo de todo este tiempo, los investigadores han marcado que “el periodo de mayor intensidad fue entre los 3 millones y los 700.000 años”.
Al respecto de las etapas geológicas, otra de las curiosidades del volcanismo de Ciudad Real es la superposición de volcanes de diferentes épocas en las tres comarcas implicadas: Almadén, Puertollano y el Campo de Calatrava. Así, en Puertollano, se superpone el carbonífero, “un vulcanismo muy antiguo y explosivo que enterró con cenizas esa fauna y flora que pudo crear todas las vetas del carbón”, con un volcanismo más moderno del Terciario, que es el que tradicionalmente se asocia al Campo de Calatrava. Un ejemplo es el volcán de Asdrúbal, que está justo en frente del Monumento al Carbonífero. Pero también está el maar de Almodóvar y la cuenca de Argamasilla de Calatrava, con la laguna Blanca.
Las fracturas que dieron lugar a esta actividad volcánica se produjeron en la Orogenia Alpina, que retocó el panorama peninsular hace 65 millones de años. Esas fracturas siguen ahí, no se han ido a ninguna parte, por eso la “concurrencia natural” que tiene el volcanismo en el Campo de Calatrava. La otra condición para que se pudieran producir nuevas explosiones hidromagmáticas también persiste: los acuíferos, que hacen que “el reservorio de agua en el sustrato del suelo sea continuo”. Por lo tanto, Estela Escobar afirma que “si hay algún ascenso de magma, tenemos los componentes idóneos para que se pueda dar una erupción”. ¿Cuándo se dará? No se sabe, pero lo que sí es que de dar la cara sería “súper destructiva”.
La época mejor para visitarlas: primavera

El mejor momento del año para hacer una ruta por las lagunas volcánicas es la primavera, al principio, cuando todavía no ha hecho mucho calor, y en la recta final del otoño en años en los que el régimen de precipitaciones es favorable. En estos días, “el campo está súper verde, tiene una gama de colores espectaculares y puedes tener la suerte de verlas con agua y patos”. En la de Almodóvar del Campo, que tiene “entre 800 y 900 metros de diámetro”, esta semana existe una lámina de agua de poca profundidad -siempre inferior a los 5 metros- y se pueden ver varias decenas de flamencos adultos rosados, aunque realmente no es una especie relacionada con la avifauna de estas lagunas, son invasores.
Excepto La Inesperada y alguna más, la mayoría tienen agua de forma temporal o efímera. “Actualmente ha llovido, pero no lo suficiente para que los acuíferos se llenen y salga a la superficie”, señala Estela. Eso sí, hasta 1990 era muy común verlas llenas. La profesora explica que luego empezaron a sucederse “ciclos estacionales muy secos, donde llueve muy por debajo de lo normal y se empezaron a secar”. Tras la sequía de mitad de los años 90, en 1996 muchas se volvieron a reactivar, pero no todas, porque en los años anteriores algunas de las que eran propiedad privada “se drenaron mediante canales y se cultivaron”. Es el caso de la laguna de Peñas de Bú de Alcolea de Calatrava.
Eso sí, la geógrafa destaca que “también es importante que se sequen”, porque se crean los limos, “esos depósitos que existen entre el material del suelo y el agua”, que son fundamentales para que se cree la biodiversidad propia de estas lagunas. La flora autóctona de los maares del Campo de Calatrava son las algas charáceas conocidas como ovas, el carrizo, la enea, especies de juncos, plantas de saladares y los tayares, “el único árbol asociado a estos humedales”. Los invertebrados acuáticos más espectaculares son la tortugueta, los anostráceos y algunas especies de copépodos.
La ruta de los patos, de Almodóvar a Villamayor

A diferencia de los volcanes con erupción estromboliana cuyos materiales pueden dar lugar a aprovechamientos mineros, el principal interés de estas lagunas volcánicas, junto al geológico, es el paisajístico y, por lo tanto, geoturístico. Estela Escobar insiste en que existe “una avifauna muy característica”. Dentro de las aves acuáticas destacan patos como el ánade azulón, el ánade friso, la cuchara común y el porrón europeo. También es habitual encontrar aves limícolas o playeras como el chorlitejo patinegro y la cigüeñela común. Entre los anfibios se encuentra el sapo corredor y el gallipato. Un lugar ideal para conocer estas especies es la laguna de Pozuelo de Calatrava, que cuenta con un centro de interpretación.
Una de las rutas recomendadas desde Geovol para hacer en coche es la que parte desde el maar de Almodóvar por la carretera de Villamayor de Calatrava y pasa por las lagunas de las Cucharas hasta llegar hasta Pozuelo de Calatrava. Otra curiosidad, la de Almodóvar, hoy rodeada de pequeñas huertas, fue a principios del siglo XX “espacio de ocio y recreación”. “Aquí hubo un cura, Candelo López, muy preocupado de que se protegiera y se diera a conocer el volcanismo”. De hecho, durante el siglo pasado hubo un embarcadero desde donde hacían paseos en barca.

Desde la capital y en coche, de manera muy accesible, también es posible realizar una ruta por el maar de La Posadilla en Valverde, que es Monumento Natural, y seguir por las laguna de Peñarroya en Corral de Calatrava y la laguna de las Maestras en Alcolea. En esta misma localidad está el famoso maar de Las Higueruelas, según recuerda Escobar, “donde se encontró toda la fauna prehistórica y el famoso mastodonte que está en el Museo Provincial”. Éste no es visitable, porque es propiedad privada, pero el resto sí, hasta llegar a Peñas del Bú.
La más espectacular: la del Macizo Volcánico de Calatrava

Sin duda, una de las más espectaculares se encuentra en el Macizo Volcánico de Calatrava. El acceso es fácil por la carretera que va desde Ciudad Real a Aldea del Rey, a través del Santuario de la Virgen de los Santos en Pozuelo de Calatrava, que hace las veces de mirador. Desde este lugar es posible acceder a distintos circuitos a pie de corto y largo recorrido siguiendo las balizas y los mapas elaborados por la Diputación de Ciudad Real. Desde aquí, señala la profesora, es posible llegar a la laguna del Acebuche, dentro del término municipal de Almagro, a 735 metros de altitud, y que produce una tremenda cavidad de “unos 300 metros” desde lo más alto de la sierra hasta lo más profundo del maar.
El catálogo de lagunas volcánicas elaborado por Geovol también incluye en el corazón de la provincia la laguna de Cervera de Almagro y Salobral de Moral de Calatrava, que es una de las permanentes. Al sur cabe destacar la laguna de Michos de Abenójar y La Alberquilla de Mestanza. Cabezarados, Aldea del Rey, Piedrabuena, Santa Cruz de Mudela, Granátula, Brazatortas o Malagón también las tienen, de hecho, este último pueblo tiene la más inmensa, la Nava Grande, de 122,9 hectáreas.
Guías oficiales dentro del geoparque

No hace falta conocerlas para detectarlas, pues Estela Escobar reconoce que “la mayoría de las lagunas que encontremos a simple vista probablemente sean maares, siempre que correspondan con la morfología circular o semicircular y posean “un diámetro considerable que puede llegar a los 1.000 metros”. Incluso los vecinos de Ciudad Real están habituados a hacer vida encima, por ejemplo, la capital está asentada sobre cuatro, localizados en el barrio del Pilar, el barrio de los Ángeles, el entorno del Hospital General Universitario y la carretera de la Poblachuela. Piensan incluso que puede haber otro en la Puerta de Toledo. Situaciones similares ocurren en poblaciones como Granátula.
La web del proyecto de geoparque cuenta con información sobre los ‘geositios’ y además la Diputación ha formado en los últimos años a guías oficiales, que realizan rutas donde es posible identificar el anillo de tobas creado por las erupciones hidromagmáticas, con material pulverizado y lapillis. Asimismo, la oficina de turismo de Ciudad Real y otras del entorno tienen folletos sobre los maares elaborados por Geovol, el grupo de investigación dirigido por Rafael Ubaldo que estuvo detrás de la idea del geoparque y que ha participado en el comité científico que ha seguido en los últimos años al milímetro la erupción de La Palma.
Un día para la declaración del geoparque
A un día de la declaración definitiva del geoparque, Estela Escobar espera que la Unesco dé el “sí”. Cabe recordar que fue Geovol, de la mano de la fundadora del grupo, la profesora Elena González Cárdenas, el que, tras conocer la experiencia de lugares como El Hierro y Lanzarote, vio “la posibilidad de hacer un geoparque en la provincia relacionado con el volcanismo”. El geoparque no es una figura de protección, pero sí de conservación y de proyección turística, y por él han trabajado a través de diferentes proyectos de investigación y divulgación. Confían en la “potencialidad del territorio” y, destaca Escobar, “a partir de ahí lo que hay es seguir trabajando, porque queda lo que yo pienso es la tarea más dura: mantenerlo y no siempre es fácil”.